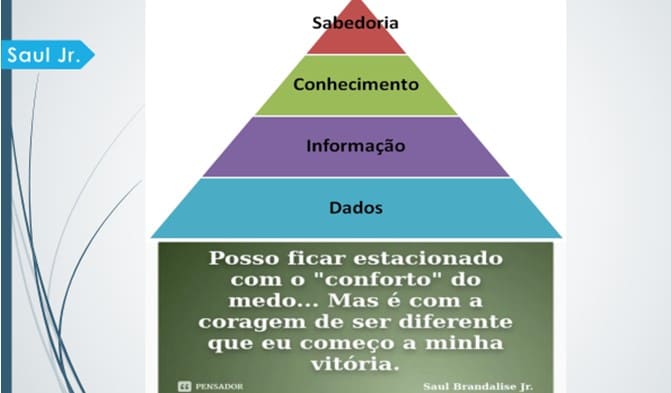Ahora que he vuelto a casa – Capítulo 24

Autor Angela Li Volsi
Assunto STUM WORLDAtualizado em 28/02/2007 13:30:09
Traducción de Teresa - [email protected]
Lo que me enardecía era la confirmación de que realmente el cuerpo puede transponer ciertos límites que nosotros mismos nos colocamos, por miedo o molicie. Esto ya lo había experimentado innumerables veces, en mis veinte años de aprendizaje del dolor. El dulce premio de ese largo aprendizaje era poder estar en medio de mujeres mucho más jóvenes y saludables que yo, y sentir que podíamos compartir las mismas experiencias.
Me sentía completamente apaciguada porque esa mujer maravillosa estaba diciendo, de manera femenina, y sirviéndose de otras técnicas, exactamente las mismas cosas que mi terapeuta había estado transmitiéndome durante aquellos siete años. Sentí una enorme gratitud por él, por haber ayudado a mi cuerpo a recuperar las condiciones para poder estar allí y, principalmente, por haberme facilitado las enseñanzas que me permitían asimilar todo aquello que me estaba siendo ofrecido. Era como si ahora todas las piezas del mosaico se encajasen.
Sentía por aquella mujer una admiración sin límites, que me llevaba a obedecer todas sus instrucciones con fervor religioso. Llegué incluso a indignarme con el poco caso y la falta de sensibilidad con que mis compañeras dejaban de respetar las reglas que la situación nos imponía. Era como si sólo yo pudiese aquilatar la importancia de cada una de aquellas normas.
Sentí muy agudo el dolor de la diferencia que siempre había notado entre mentalidades, hábitos, preferencias, que desde hacía más de treinta años a veces me hacían sentir extranjera en el país en que vivía. Hasta entonces había aprendido simplemente a constatar esas diferencias y convivir con ellas, como una fatalidad. Nunca había tenido el valor de declarar públicamente que, si había elegido vivir en este país, después de mi tentativa de regresar a mi tierra natal, era porque reconocía la supremacía de sus cualidades, que hacen de él un lugar único en el mundo, exactamente por las características de su pueblo. Pero eso no me impedía, precisamente por no haber nacido aquí, reconocer la otra cara de la moneda, que a mis ojos eran ciertas características que a veces hacían que este mismo pueblo dejase de asumir sus responsabilidades con seriedad cuando el momento lo exigía.
Por primera vez, empero, sentía la necesidad urgente de sacar todo aquello para fuera, y fue lo que hice en una plática muy emocionada, entrecortada por las lágrimas, que me costó un esfuerzo comparable a un parto. De hecho, me sentía como si hubiese pasado por un nuevo nacimiento.
A la hora de la despedida, cuando abracé a la maestra, no podía creer en lo que estaba oyendo, susurrado por ella a mi oído: “You were my favorite woman in the group” (Tú has estado siendo mi mujer favorita en el grupo). Esa declaración sonaba tanto más dulce cuanto completamente inesperada. Volvía a sentirme privilegiada, elegida, bendecida por Dios.
Como contrapartida, el retorno a mi mundo de siempre nunca había sido tan desolador. Me sentía como una adicta privada de su droga. Mi primer impulso fue el de procurar informarme de cómo podría ir hasta la India, para no perder el vínculo mágico que se había creado entre aquel mundo y yo. Sabía que las dificultades eran muchas, y en la práctica se revelaron insalvables, por lo menos en aquella ocasión.
Poco a poco me iba dando cuenta de que había sido acometida por una especie de fiebre, y de que me había vuelto tan irracional como sólo los apasionados pueden serlo. Todo fue volviendo a sus reales dimensiones, y me convencí de que era mejor esperar el retorno a Brasil de aquella mujer, previsto para el año siguiente, antes de tomar cualquier decisión.
Incapaz de aceptar la rutina, me dejé seducir por una experiencia dentro de la línea chamánica, que al principio me parecía enormemente atrayente. Esta enésima iniciación me sirvió para aprender algunas cosas más sobre mí misma. La principal fue que todavía tenía dentro de mí a una chiquilla extremadamente enfadada por haberse sentido amordazada, que siempre ha estado en busca de sus verdaderos padres espirituales.
Finalmente, de la boca de un joven chamán americano en trance, oí aquello que debería liberarme para siempre de mi búsqueda incesante de la cura: “Basta de ser manipulada por esas viejas mujeres. Basta de llamar de puerta en puerta para encontrar tu curación. Tú, mi vieja, vieja amiga que ha venido desde muy lejos, tú tienes la curación dentro de ti.”
En realidad, no estaba aprendiendo nada nuevo. Esto era lo que mi terapeuta me había enseñado desde el principio. Entonces ¿Por qué continuaba sintiéndome infeliz, insatisfecha, incompleta? ¿Por qué un ser humano necesita que otro ser humano, sea quién fuere, lo justifique, lo avale? La vieja cuestión volvía como un dolor insistente. No me bastaba saber todo eso, necesitaba compartir mis descubrimientos con alguien. Pero ¿dónde encontrar quién tuviese la suficiente paciencia, sensibilidad, compasión, para depositar en él un tesoro tan precioso?
Una vez más la figura de mi terapeuta surgía como la del único interlocutor posible. Pero ¿cómo derribar la muralla de registros diferentes en que nuestros diálogos, ahora bastante más espaciados, se habían transformado?
Yo llegaba a la sesión con la impresión de que tenía un montón de cosas urgentes e importantes para decirle. Mal abría la boca, allá venía él con un aluvión de datos nuevos, aturdidores, hipnotizantes, estratosféricos, que hacían parecer insignificantes mis pobres experiencias. Por si no fuese bastante, tenía que someterme a la deliciosa, humillante tortura de un abrazo de mentirijillas. Decididamente, así ya no podía continuar. No era posible que él no percibiese lo que estaba ocurriendo conmigo. ¿Dónde estaban todos sus poderes asombrosos, su capacidad de leer en mí como en un libro abierto? ¿Por qué, entonces, continuaba como si nada fuera? Ese era el jeroglífico más difícil de descifrar.
Empecé a dar cuerpo a la fantasía de que tal vez él estuviese esperando una iniciativa mía para profundizar de verdad nuestros encuentros. Comencé a leer ciertas frases suyas como un estímulo a no reprimirme, a no condicionarme a las normas estrechas de la sociedad. Sí, yo podía incluso haber superado dentro de mí los traumas que me impedían permitir a un hombre aproximarse, pero ¿tendría también que pasar por la suprema humillación de ofrecerme abiertamente? Esto repugnaba con todas las fuerzas a mis raíces más atávicas. ¿Formaría eso también parte de la terapia? Con el corazón a saltos, temblando como si estuviese ante un tribunal examinador, cada vez me preparaba para lanzar una frase audaz, una invitación inequívoca. Por lo regular, me batía en retirada, esperando mejor oportunidad.