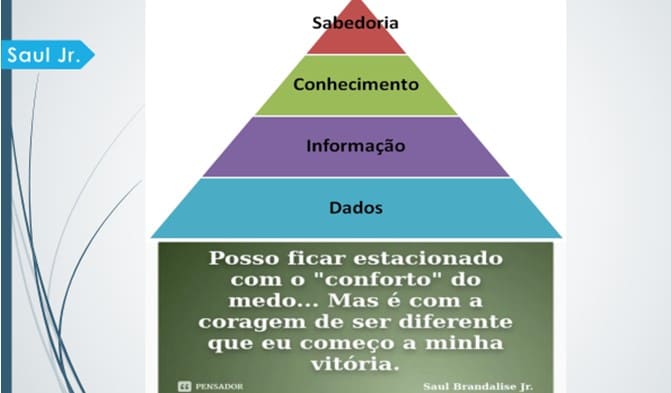Las alegrías de la entrega

Autor Maria Guida
Assunto STUM WORLDAtualizado em 22/03/2006 16:32:47
Traducción de Teresa - [email protected]
Cuando lanzo los ojos de la mente sobre lo pasado, la sucesión de acontecimientos que han marcado mi biografía, y que, de un modo u otro han hecho de mí la persona que soy en el momento presente, no tengo duda alguna de que el aprendizaje de la entrega ha sido el más difícil y también el más precioso.
Rendirse parece fácil, pero quizá sea una de las más arduas pruebas que encontramos en el camino del auto-conocimiento.
Si, para los espíritus combativos, la actitud de rendición puede ser frecuentemente interpretada como derrota, la idea de entregarse suele suscitar, en las naturalezas más frágiles, extrañas dudas acerca de su capacidad de evaluación.
Raramente estamos dispuestos a entregar el control de nuestras vidas en manos de otra persona, aunque sea, o mucho menos si lo es, un ser invisible, o sobrenatural.
Pero ¿tenemos algún control sobre nuestras vidas? ¿Somos señores de nuestro destino?
La respuesta es sí, porque, como partes integrantes del universo y manifestaciones de la divina conciencia, conocemos, desde siempre, el propósito de cada una de nuestras existencias.
La respuesta es no, porque, como toda conciencia manifestada en la materia, no tenemos acceso a ese propósito, a menos que hagamos de esa búsqueda nuestro máximo motivo de realización.
Esa es la paradoja que nos paraliza cuando nos enfrentamos a la propuesta que la divinidad constantemente nos hace.
Cuando inicié mi camino de búsqueda, me sentía bastante dueña de mi nariz. La idea de que yo era parte de la divinidad, señora absoluta de mi propio mundo, y, de que en él yo manifestaría aquellas virtudes y cualidades que consideraba más apropiadas, me parecía muy fácil de aceptar. Con base en esa idea, seleccioné las actitudes y prácticas con las cuales tenía afinidad, encontrando en ellas la satisfacción y la protección de que tanto necesitaba.
Todo corría muy bien, hasta que mi castillo comenzó a desmoronarse. Acontecimientos dolorosos y punzantes volvieron mi mundo del revés, dejándome la sensación de que ni aún sentada en el propio regazo de Dios, yo habría de estar a salvo de los duros reveses de la suerte.
Sin ninguna perspectiva, y con mucha desesperación, trabé una larga batalla contra las contingencias de la dura realidad. Y advertí que no había salida.
La cosa entera parecía mucho más grande que yo, y, de repente, todo lo que me restaba era constatar que yo era demasiado pequeña, demasiado débil, demasiado ignorante, demasiado inexperiente para contraponerme sola y vencer.
Tal como el Romeo de Shakespeare, yo me sentía un juguete en manos del destino.
Justamente en el medio de esa tormenta, después de haber buscado la ayuda de todos los seres mortales que me rodeaban y no habiendo encontrado en ellos la fuerza de que necesitaba, decidí dejar de buscar ayuda fuera de mí.
Percibí que sólo podía contar conmigo misma, y que ese ser que yo era, sólo tenía fuerzas para vivir un día de cada vez.
A partir de esa toma de decisión, el milagro comenzó a suceder. Yo me levantaba y decía a mí misma que intentaría resolver apenas los problemas de aquel día, y me iba a dormir sintiéndome grata a mí misma y a la divinidad, por haber tenido coraje de encararme con los desafíos que aquel día me había presentado.
Con el tiempo me fui dando cuenta de que no me encontraba sola. La ayuda, crucial, indispensable, aparecida muchas veces en el último minuto, era demostración incontestable de que, ahora sí, yo estaba sentada en el regazo de Dios.
Un Dios que se complace en ver que nos remangamos y combatimos el buen combate, sin expectación y sin temor.
Dejé de hacer planes, invertir en ahorros o preguntar qué será del mañana.
Descubrí que los años están hechos de meses, los meses hechos de días, y los días, de horas. Y que cada hora es un cántaro, que debe colmarse con aquello que tenemos de mejor.
No lo mejor que idealizamos ser en un futuro que todavía no existe. Sí lo mejor que somos en cada minuto presente, en cada aquí y ahora de que está hecha la vida, en cada pulsar.
Pasé a aceptar lo inesperado, en vez de querer controlarlo todo.
Noté que era mejor pedir disculpas que justificar los errores.
Descubrí que decir “no sé” era mucho más divertido que aparentar saber todas las cosas.
Vivir un día de cada vez me ha exigido mucho más coraje que programar mi carrera, o una reforma en mi casa.
Colmar el cántaro de cada hora, con lo que hay de mejor en mí, significa distinguir a cada minuto, en medio de una tonelada de conceptos impuestos, la sencillez de la ley, inscrita en mi corazón.
Implica responder a todas las preguntas con nada más y nada menos que la verdad. Exige revestir esa verdad con toda la ternura de que soy capaz. Requiere prontitud para contener un gesto agresivo, coraje para reconsiderar juicios, osadía para transformar un chillido en sonrisa, titubeo en confianza, gestos contenidos en francos apretones de manos.
Cuando nos concentramos en rellenar el cántaro de cada hora con lo que hay de mejor, nuestro futuro sobre la tierra se restringe a esa única hora, sin que perdamos la reconfortante perspectiva de la eternidad.
Rendirse a la evidencia de que la eternidad está contenida entera en un único pulsar de tu propio corazón, acaso sea la más dura constatación de que un ser humano puede ser capaz.
Aceptar que no tenemos ningún control sobre nuestras vidas justamente porque somos señores de nuestro destino, no es una paradoja. Es una ley.
Como partes integrantes del universo y expresiones individualizadas de la divina conciencia, conocemos, desde siempre, el propósito de nuestras existencias, pero a partir del momento en que nos manifestamos en la materia, dejamos de tener acceso a ese propósito, sin que perdamos la noción de su valor.
Rendirse es reconocer a la divina conciencia en nosotros como única señora de nuestro destino. Entregarse es confiar en que, sea cual fuere el propósito de nuestras existencias, habrá de cumplirse.
Aun que nuestra colaboración consciente sea, a cada hora, un cántaro totalmente vacío.